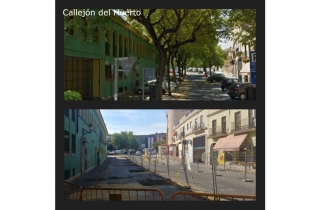Álvaro Plaza
Llevo cinco meses sin fumar, me he librado por ahora del esclavismo de la nicotina, y como resultado mi cuerpo ha desarrollado una especie de cinturón defensivo como el de Saturno, que si me hallara en Alcalá y fuera invitado a una piscina o cogiera un coche para plantarme en las playas de Cádiz, el peligro de ahogarme se habría disipado gracias al flotador de sebo que ha ido a acumularse en mis costados.
Diciéndolo más claro: estoy gordo. Mi mujer me dice “gordito” porque la pobre cree que con el diminutivo lo hace menos hiriente, por mucho que le explique que a veces el “ito” es de lo más ofensivo. Mi mujer es Australiana, y con esto demuestra que los australianos o no son muy buenos con los idiomas o son todos unos hijos de su madre; aunque por otra parte doy gracias que en su vocabulario todavía no haya entrado lo palabra “tonelete”.
Gracias que aquí en Londres no es como allí en el pueblo, que la ausencia de calor evita prendas que delaten los molletes con aceite y jamón, la pringá, los mantecaos de viena, las tortas, torrijas y pestiños, la cruzcampo y demás peligros para la dieta, que se han ido acumulando durante el invierno. El hecho de no tener que exhibir los excesos por cuestiones climáticas tampoco es que sea gran consuelo, pero al menos no te llevas las manos a la cabeza cada vez que te cruzas con un espejo y contemplas que éste no es capaz de devolverte la imagen completa, porque rebasas por los lados; le echas la culpa a la perenne chaqueta que siempre tienes que llevar aquí.
Así que estoy a dieta, como la mayoría del mundo occidental cuando se acerca el verano. No deja de ser una ironía que la mitad de la población pase hambre y la otra mitad intente perder peso; asumiendo que “mitades” es una cantidad harto inexacta.
Yo asumí que tenía que ponerme a soltar lastre cuando hace unos días me quedé sin respiración al atarme los cordones de los zapatos. Es triste porque casi que no te das cuenta, ahí andas, atándotelos, sufriendo como un perro, poniéndote rojo, y cuando terminas y aspiras profundamente, casi que ni te enteras qué ha sucedido, por qué te sientes tan mal y estás a punto del desmayo. Al segundo la respuesta anida en tu cabeza de forma clara e inequívoca: “tío, estas gordo como un hipopótamo”
Mi mujer diría “hipopotamito”
Y ahí estoy con las matemáticas elementales base de toda dieta consistente en consumir menos calorías de las que gastas.
Aquí en Londres ahora a todo el mundo le ha dado por beber agua caliente. Una, sobretodo, legión femenina han venido a sustituir las “diet cokes” o los “juices detox” por agua caliente, hirviendo, del grifo. Y ahí las tenéis, mesas y mesas, de chicas hablando de sus cosas con su jarrita de agua hirviendo, bebiendo a sorbitos. Todo un espectáculo.
Yo al principio me sorprendí, luego se me puso la mosca detrás de la oreja y por fin un día una amiga me iluminó; porque obviamente no era una casualidad toda esa gente bebiendo agua calentorra mientras comían.
La dieta del agua caliente estaba de moda.
No sé cuáles, pero varias revistas, blogs, algún que otro gurú, y el boca a boca supongo, han ido a instalar en las mentes de algunos incautos que bebiendo agua caliente en no sé qué condiciones y siguiendo un estipulado reglamento, ¡ta chán! Milagrosamente perderás esos kilos de más que te permitirían flotar en el atlántico y haberte salvado del Titanic.
Esto es como la crema tostá en San Joaquín y el café con sacarina; una gilipollez tan grande como el castillo que vigila a Alcalá, vaya, pero ahí tienes a medio Londres bebiendo a sorbitos agua caliente.
Agua caliente, repito.
Sin dudar de que el consumo de agua caliente en no sé cuáles condiciones podría albergar algunos beneficios para la salud, sobretodo laxantes, -apuestos a que si esto sigue así el gremio de limpiadores de retretes van a ponerse en huelga hasta que dejen de servir agua caliente en los restaurantes- y que es de suyo que si te hartas de líquido antes de comer el apetito huye -para luego volver con más brío, ojo- el hecho del éxito de las dietas milagrosas obedece más a ese pertinaz deseo humano de conseguir cosas sin invertir esfuerzo en ello. Y así nos va.
Perder peso es algo jodido, significa cambiar hábitos y eso ya cuesta una barbaridad, significa alejarte de viandas que te inducen a la instantánea felicidad y sustituirlos por aburridos brotes crudos verdes, implica un incremento de la actividad física, y prescindir de aquello por lo que se conoce a nuestro pueblo y que tan rico queda para untar; estar a dieta obliga a exiliar las salsas que condimentan la vida y lo peor de todo, seguir esa disciplina sostenidamente durante un periodo largo de tiempo. Hacer dieta, perder peso, llevar un estilo de vida más saludable y ser capaz atarte los cordones sin que te de un síncope tiene un precio, el de la voluntad, y ese precio hay que pagarlo.
Y en ese fregao estoy yo metido, a ver si consigo que mi mujer deje de llamarme “gordito” y suerte para aquellos que estén en el mismo sacrificio. Mientras tanto me consuelo y divierto observando a esas y algún ese que están ahí con su jarrita, hablando de sus histerias a sorbitos; esperando al prodigio de desinflarse al inundarse de agua calentorra; lo malo es que después de un rato, detrás de la risa, el ánimo se me oscurece, porque cuando uno come menos el ánimo se le agria, y no ceso de preguntarme...
¿cómo hemos llegado a ser tan gilipollas?
© Guadaíra Información - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - España
Teléfono: 655 288 588 - Email: info@guadairainformacion.com � Aviso Legal