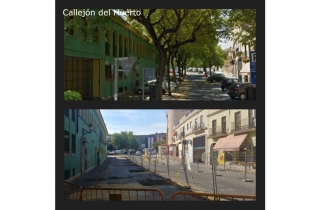Álvaro Plaza
Oí el rasgado sonido de la cremallera de la tienda abrirse. Con un ojo medio abierto rezaba porque la luz cegadora de la linterna no me alumbrara. Pero lo hizo, y el susurro, y los empujones ya alcanzaron a despertarme. Mire la hora y no se habían equivocado. Sí. Era mi turno.
Una noche cerrada sin luna, el compañero me esperaba frotándose los ojos junto al fuego. Me pasaron la linterna y un paquete medio vacío de galletas príncipe De Beckelar y arrastré mis botas hacia las llamas para evitar que el calor se escapara de mi cuerpo.
Con un par de murmullos nos saludamos. Y permanecimos ahí un rato largo, con nuestros pensamientos, evitando mirar las brasas del fuego alicaído que si te descuidas te hipnotiza y cuando quieres darte cuenta estás encerrado otra vez en tus sueños, escuchando los cientos de ruidos que el bosque en la noche encubre: una lechuza ululando, roedores merodeando entre las hojas secas, una ráfaga de viento afilándose entre los árboles.
Y tú estás ahí deseando que para el día siguiente te toque o el primer o último turno y no ese maldito despertar en mitad de la noche, consolándote a bocados de galletas De Beckelar
Escuchamos un ruido. Como de cacerolas golpeándose entre sí, allá, donde se había montado con leños y cuerdas una improvisada cocina. Un ruido demasiado desordenado para que fuera el viento quién lo provocase.
El compañero y yo nos miramos y nos quedamos agazapados. Agudizamos los oídos, absorbiendo cada milímetro de aíre, dejando que la adrenalina nos empachara con valentía. Porque era nuestra guardia y nuestra responsabilidad. Éramos los custodios en aquel momento del campamento y su seguridad dependía de nuestra rápida alerta.
Cubrimos los treinta metros que nos separaban de la cocina reptando, escuchando a cada poco el ruido de las cacerolas, conteniendo el impulso de alumbrar con la linterna demasiado pronto, o las ganas de gritar. Porque uno tenía su amor propio, no era plan de desgañitarse cagado de miedo, armar el alboroto, despertar a todas las almas para que luego todo fuera producto de tu imaginación y convertirte el hazmerreir de tus treinta compañeros, teniendo en cuenta que todavía quedaban diez días de campamento.
Estábamos ya a tiro de piedra, y el ruido no cesaba, orgullosos de nuestros sigilo, contamos hasta tres para deslumbrar con nuestras linternas a aquello que producía el ruido y esperar que el susto le hiciese retroceder. Yo por si acaso había agarrado una piedra del tamaño de mi puño, por si las moscas.
Contuvimos la respiración. Contamos
Una, dos y ¡tres!
Unos ojos rojos, un graznido, el sonido de las alas batir y luego el más completo silencio.
No llegamos nunca a saber si aquello fueron cuervos o panarras, pero por seguro que se estaban dando un banquete con el pan que nos serviría de desayuno por la mañana. Si no recuerdo mal. Nos miramos y sin palabras nos entendimos, soltamos una risotada, medio de alivio medio de nervios y recogimos el desaguisado. Pusimos las tapas de las cacerolas encima del pan para protegerlo de futuros asaltos y volvimos al fuego, a esperar a que se acabase la guardia, a sabiendas que aquellos que dormían estaban a salvo porque mi compañero y yo estábamos velando sus sueños. Durante aquella hora, bajo el manto de estrellas que ya sólo se puede ver en los campos, el frío de la noche y sus misterios, nosotros éramos sus guardianes. Provistos de un par de linternas y calmando el gusanillo a bocados de galletas de Beckelar.
Esa noche volvimos al saco de dormir orgullosos de nosotros mismos, más maduros si se quiere, satisfechos por seguro, porque para la mente de un chaval de doce o trece años, lo que habíamos hecho era casi como arriesgar nuestras vidas por la de nuestros compañeros. Ya entonces sabíamos que no era para tanto, pero nunca está de más, ni entonces ni ahora, sazonar la realidad con un poco de imaginación.
Era un campamento de verano, del grupo Hienipa 185, creo que por entonces era subguía de la patrulla Caimán. Y esta es una más entre las mil anécdotas y experiencias que uno gana por pertenecer a un grupo Scouts.
En los Scouts uno aprendió camadería, a compartir, a saber que en la vida uno no está solo y debe contar con el apoyo de los demás para seguir adelante, contar y prestar ese apoyo. Uno aprende a que la responsabilidad significa compromiso, compromiso con tus compañeros y contigo mismo. Uno aprende a aparcar el egoísmo, a que la palabra dada tiene significado y hay que cumplirla. En definitiva y para decirlo de forma simple: en los Scouts, en el campo, entre iguales, uno aprende a ser mejor persona. Sin duda.
Y si no fíjense cuando los vean, fíjense en que esa pañoleta de colores que tienen abrochada al cuello, fíjense que todos llevan unos pequeños nudos en sus extremos. Un Scout debe hacer una “buena acción” cada día, y el nudo significa la consecución de esa buena acción. Por eso el Scout siempre lleva el nudo hecho, para recordarse a cada instante esa buena acción, al menos una, que ha de hacer cada día.
Mi grupo desapareció y los motivos me son ajenos, pero resulta que una nueva hornada de jóvenes y no tanto están intentando levantarlo otra vez. Y con toda la ilusión y ganas están albergando sus primeras reuniones, para mantener viva la llama y transmitir a otra nueva generación todos estos valores y la experiencia de pertenecer a un grupo Scout.
Búsquelos en Facebook, Hienipa 185, o pregunten en el pueblo, acérquense a conocerlos, lleven a sus hijos. Les estarán haciendo unos de los mejores regalos que nunca les puedan hacer.
No se arrepentirán.
Buena Caza.
© Guadaíra Información - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - España
Teléfono: 655 288 588 - Email: info@guadairainformacion.com � Aviso Legal