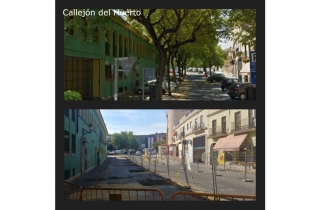Juan Alcaide Rubio
Amanecían siempre azules aquellos días sin presagios.
No aparece el gris en las estampas de mi recuerdo, sólo el azul encima de todo y, bajo el celeste inmenso, el blanco reflejando toda la luz del paisaje.
Pateábamos cada mañana los mismos caminos en una peregrinación tranquila, incluso silenciosa. Un paseo sin frío ni calor, acaso con un fresco agradable llevándose el último aroma del pan caliente, servía para poner a punto las piernas y llegar listos para los primeros pelotazos justo antes de que una sirena, siempre inoportuna, sonara prolongada impertinentemente: comenzaba un nuevo día en nuestro particular mundo feliz.
Nos separaba de todo lo demás la penumbra de un túnel que atravesábamos con la seguridad de quien conoce bien el destino. Y tras una rampa en sombra, aparecía, por fin, el escenario de todas nuestras funciones sobre un suelo amplio que se extendía hasta poner un sol de albero a nuestros pies.
El decorado de nuestra infancia estaba allí dentro, entre los viejos muros de Los Salesianos; fuera, simplemente, pasaba de largo una realidad incomprensible y ordinaria que nunca entendió de edades ni de sueños. La única realidad que entendíamos ocurría intramuros. El mundo a nuestra medida estaba entre aulas, pórticos y patios. Y nuestra vida se agigantaba en un universo sin espejos ni paraguas ni reloj.
Crecíamos despacio en nuestro planeta al compás de un calendario que no se alimentaba de cifras, sino de momentos: el momento de las castañas y las bolas; el del palodú, la caña de azúcar y los trompos ; o el del arazul de peseta y el béisbol. Mientras lo eterno discurría siempre a ritmo de fútbol y baloncesto, y sabía a caracola y bocata.
Entre libros y cuadernillos, entre premios y algún número rojo en las notas, nos quedó para siempre la risa floja sobre el pupitre y la carcajada arrastrada en los soportales. Las collejas y los abrazos, las avalanchas humanas y los goles fallados. Una biografía de Don Bosco en diapositivas. Una cita en la pajarera para dirimir, no la sabiduría aviar, sino la hombría. Un Sevilla-Betis con cuarenta jugadores por bando en el campo cubierto. Una apuesta ganada y un cristal roto. Un quiosco deficitario y un recreo apresurado. Un campeón de 8º. La conjugación de un futuro de subjuntivo. Una cantera de pin-pon en los ADS. Unos jardines altos y cientos de rincones misteriosos. Una colchoneta polvorienta y un plinto. Un 24 de mayo en procesión y una verbena. Y, en medio de tanto jaleo, el vuelo lento de una sombra de sotana recorriendo rasante el campo de albero, deteniendo el juego y suspendiendo los balones en el aire en prodigioso milagro de respeto.
Pero no sólo eso era nuestro colegio. Fue y ha seguido siendo mucho más. Porque si los Salesianos de Alcalá han cumplido un siglo, ha sido, además, y sobre todo, porque su mundo se fundó en un carisma único que los alcalareños tomaron de la mano de sus artífices. Y, con la figura de San Juan Bosco como padre y maestro de la juventud, nos enseñaron a vivir siempre alegres mientras luchaban por hacernos humildes, fuertes y robustos bajo el Auxilio celeste y rosa de María.
Por eso, cuando cumple cien años mi colegio, ahora que todavía me despierto sonriendo como quien ha pisado la gloria después de haber soñado que me sentaba otra vez en sus aulas y volvía a escuchar a mis maestros, quisiera gritar como entonces: ¡Salve Colegio del Águila!
Y ahora, ya desterrado de la patria de mi infancia hace tantos años, le pido a Dios que permita a mi memoria volver siempre, atravesando los patios soleados del alma, allí donde sólo había vida, a nuestro amado colegio del Águila.
Felicidades a todos los que, con su empeño diario y su ilusión salesiana, han hecho posible que este maravilloso mundo feliz cumpla ya cien años.
© Guadaíra Información - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - España
Teléfono: 655 288 588 - Email: info@guadairainformacion.com � Aviso Legal